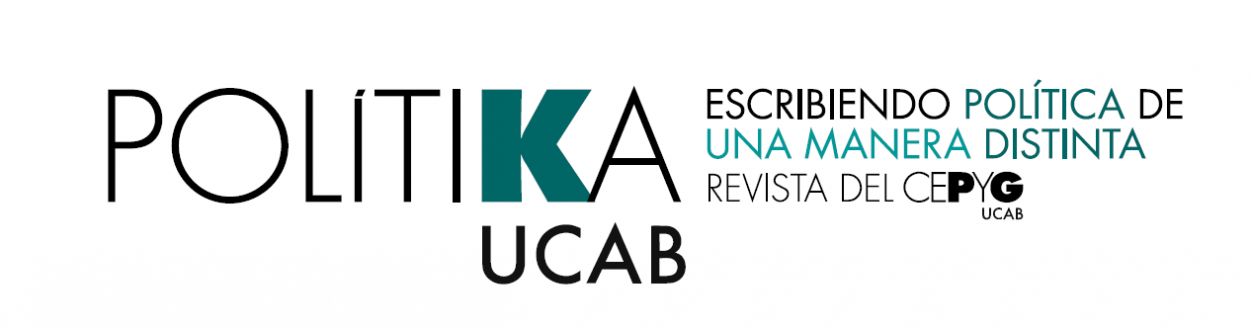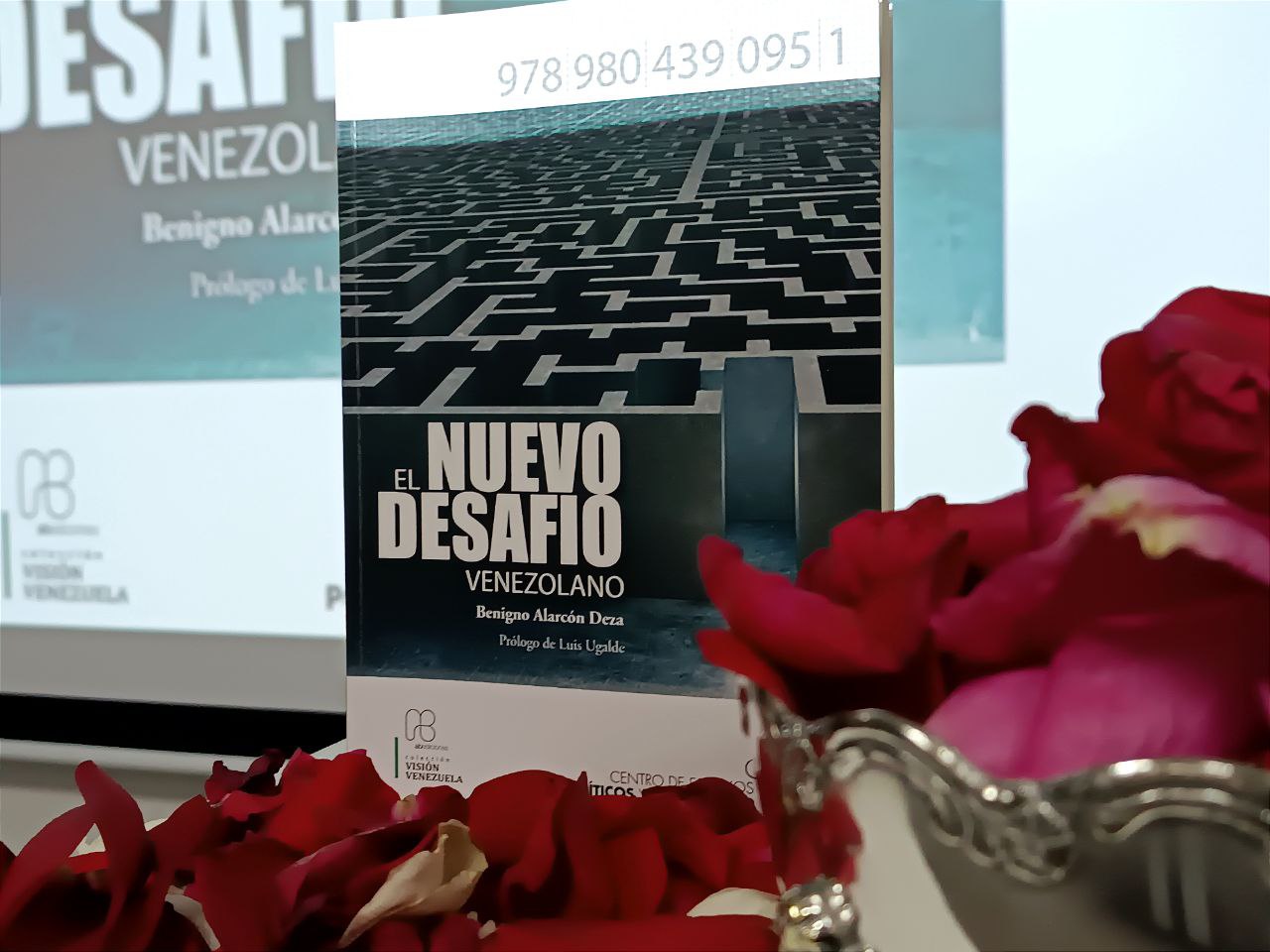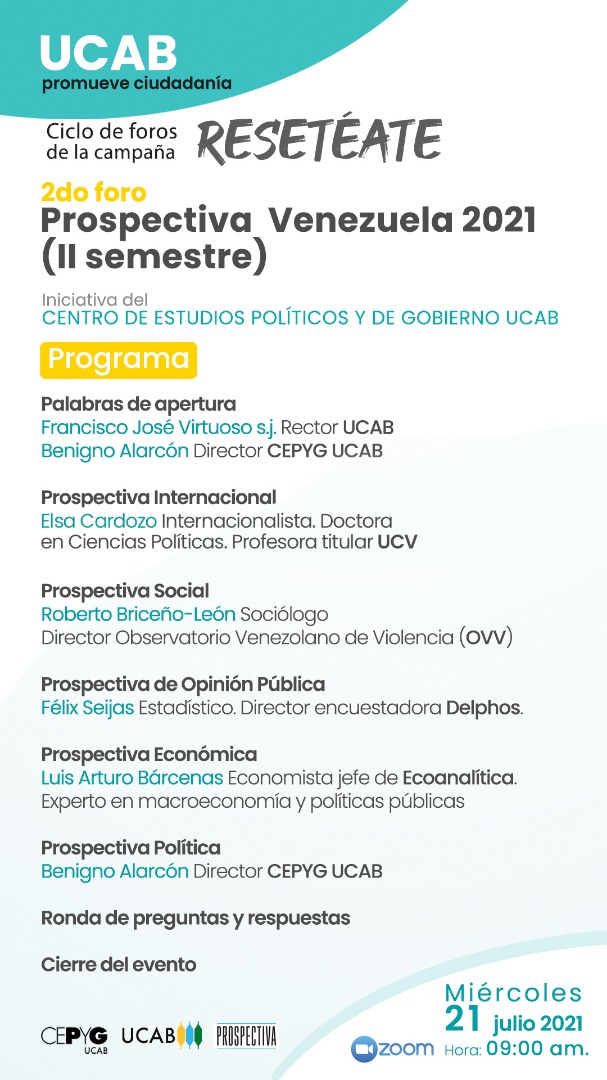Félix Arellano
Con la reciente toma de posesión del nuevo presidente de Irán, el clérigo ultraconservador Ebrahim Raisí, quien deja la jefatura del poder judicial, para asumir la presidencia, el actual proceso de revisión del acuerdo nuclear entra en una fase de incertidumbre. Cabe recordar que el acuerdo, definido como “Plan de Acción Integral Conjunto”, (JCPOA por las siglas en inglés), fue firmado en el 2015, con la participación de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia) más Alemania e Irán (6+1).
Luego, el presidente Donald Trump lo denunció en el 2018, iniciando una estrategia de máxima presión, con la aplicación de fuertes sanciones económicas contra Irán, con el objetivo de lograr la parálisis del programa nuclear, que aún se mantienen. Tal estrategia ha contado con el respaldo tanto de Israel, como de las monarquías sunitas del medio oriente. Cabe destacar que en la zona del medio oriente, la revolución chiita iraní ha estimulado importantes cambios geopolíticos, entre ellos, los Acuerdos de Abrams, que conllevaron el reconocimiento del Estado de Israel por parte de los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, que se suman a Egipto y Jordania que lo reconocieron anteriormente.
El desafío iraní además se apoya en fuerzas paramilitares chiitas, que actúan en la zona, especialmente en Siria, Líbano y Yemen. Para los países árabes sunitas, que representan la gran mayoría de la región, la amenaza chiita constituye un tema de gran preocupación y son escépticos sobre la efectividad de los controles y limitaciones que establece el acuerdo nuclear (JCPOA).
En las redes circula un Informe de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) del Sistema de Naciones Unidas, organismo que ocupa un papel privilegiado en el acuerdo nuclear por sus funciones de supervisión y control, que “detalla un conjunto de obligaciones incumplidas por parte de Teherán, respecto a las garantías establecidas por dicha organización. Estas incluyen: no declarar con prontitud el material nuclear y las actividades relacionadas, negar y retrasar el acceso de los inspectores de este organismo a los sitios que contienen estos materiales, intentar limpiar eficazmente las instalaciones antes de la llegada de los inspectores para encubrir las actividades, y proporcionar respuestas poco convincentes a las consultas del OIEA”.
Por otra parte, desde la campaña electoral de los Estados Unidos, el candidato Joe Biden expresó dudas sobre la efectividad de la estrategia de máxima presión del presidente Trump. En efecto, en la práctica, tal estrategia no ha logrado paralizar el programa nuclear y, adicionalmente, ha radicalizado a Irán como fuerza regional disruptiva y estimulado su vinculación con las potencias de la geopolítica del autoritarismo, Rusia y China. Su activo protagonismo internacional llega hasta nuestra región con una creciente vinculación con varios gobiernos.
Para la nueva administración en los Estados Unidos, la corta experiencia del acuerdo nuclear permitió un mayor control del programa y un menor protagonismo de la revolución islámica en el contexto internacional. En esta línea, desde abril del presente año, los cinco países que permanecieron en el Acuerdo, han iniciado un esquema de negociación pendular exploratorio con Estados Unidos e Irán, para tratar de lograr la reincorporación del nuevo gobierno de Joe Biden, el cumplimiento de los compromisos por parte de Irán y la flexibilización y progresivo desmantelamiento de las sanciones que aplica Estados Unidos.
Hasta la toma de posesión del nuevo presidente iraní se habían efectuado seis rondas de negociaciones y la Unión Europea se presentaba optimista sobre los avances alcanzados; pero, el presidente Raisí ha informado que tiene previsto redefinir su posición en algunos temas. La cúpula gubernamental iraní está interesada en lograr la eliminación de las sanciones económicas que aplica los Estados Unidos; empero, tanto el nuevo mandatario, como el ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo, principales representantes de la línea conservador radical que está dominando todas las instituciones del país, en el fondo rechazan la existencia del acuerdo JCPOA, por considerarlo una inaceptable limitación a su soberanía nacional.
La incertidumbre sobre el futuro del acuerdo nuclear (JCPOA), se inscribe en un contexto estructural complejo. En lo que respecta a la economía, Irán atraviesa uno de sus peores momentos, con altos niveles de inflación, desempleo y la persistente caída del PIB; condiciones que estimulan un creciente descontento social; a lo que debemos sumar una impresionante escasez de agua, en particular en el suroeste del país, que está generando serios conflictos. Además, como todos los países del planeta, también enfrenta las perversas consecuencias sociales de la pandemia del covid-19.
Adicionalmente Irán, como economía eminentemente petrolera, debe tener presente las limitadas perspectivas de los hidrocarburos, que, por sus negativos efectos en el cambio climático, se enfrenta con los avances técnicos y ecológicos para la adopción de nuevas fuentes energéticas más sustentables.
En un contexto tan complejo, el nuevo gobierno, además de complicar las negociaciones con la comunidad internacional en el marco del acuerdo nuclear, le ofrece al pueblo un mayor aislamiento y, en consecuencia, menos oportunidades, con la propuesta de “la economía de resistencia”, orientada a lograr una “mayor independencia del contexto global”. Seguramente un discurso cargado de nacionalismo, para encubrir el objetivo de empobrecer, para controlar más efectivamente a la población.
La situación económica se presenta desalentadora y las perspectivas en el plano político son dramáticas. Desde que la revolución islámica asumió el poder, con la salida del Sha Mohammad Reza Pahlevi, en febrero de 1979, y bajo la férrea conducción del ayatola Ruhollah Jomeini, se va conformando un Estado teocrático islámico chiita, que ha conllevado una creciente pérdida de libertades y la sistemática violación de los derechos humanos.
En ese contexto, el expediente del nuevo presidente Raisí resulta impactante, para ilustrar, desde el 2019 está sancionado por los Estados Unidos por su participación en el llamado “comité de la muerte”, que en la década de los ochenta condenó miles de presos políticos a la pena capital, que en el caso de Irán incluye el ahorcamiento. Sobre libertades y derechos humanos, si bien la situación ha sido grave con la revolución islámica, el nuevo gobierno propone radicalismo y oscurantismo, en particular para los jóvenes y las mujeres.
Para los planes multilateralistas y cooperativos del presidente Biden, el nuevo gobierno iraní radicaliza la situación e incrementa los obstáculos. La narrativa fanática y radical de Raisí exacerba los ánimos y complica las posibilidades de avanzar por el camino del diálogo, la negociación y la cooperación que beneficia a todos, en particular al maltratado pueblo iraní.
Categorías:Destacado, Opinión y análisis