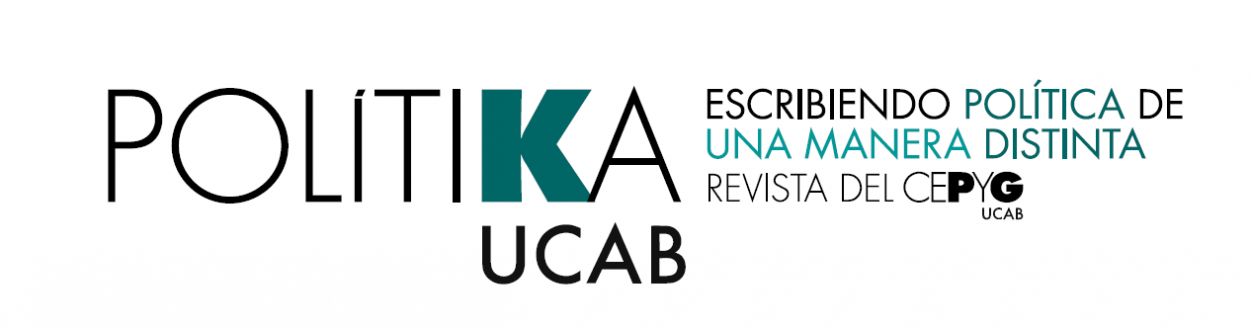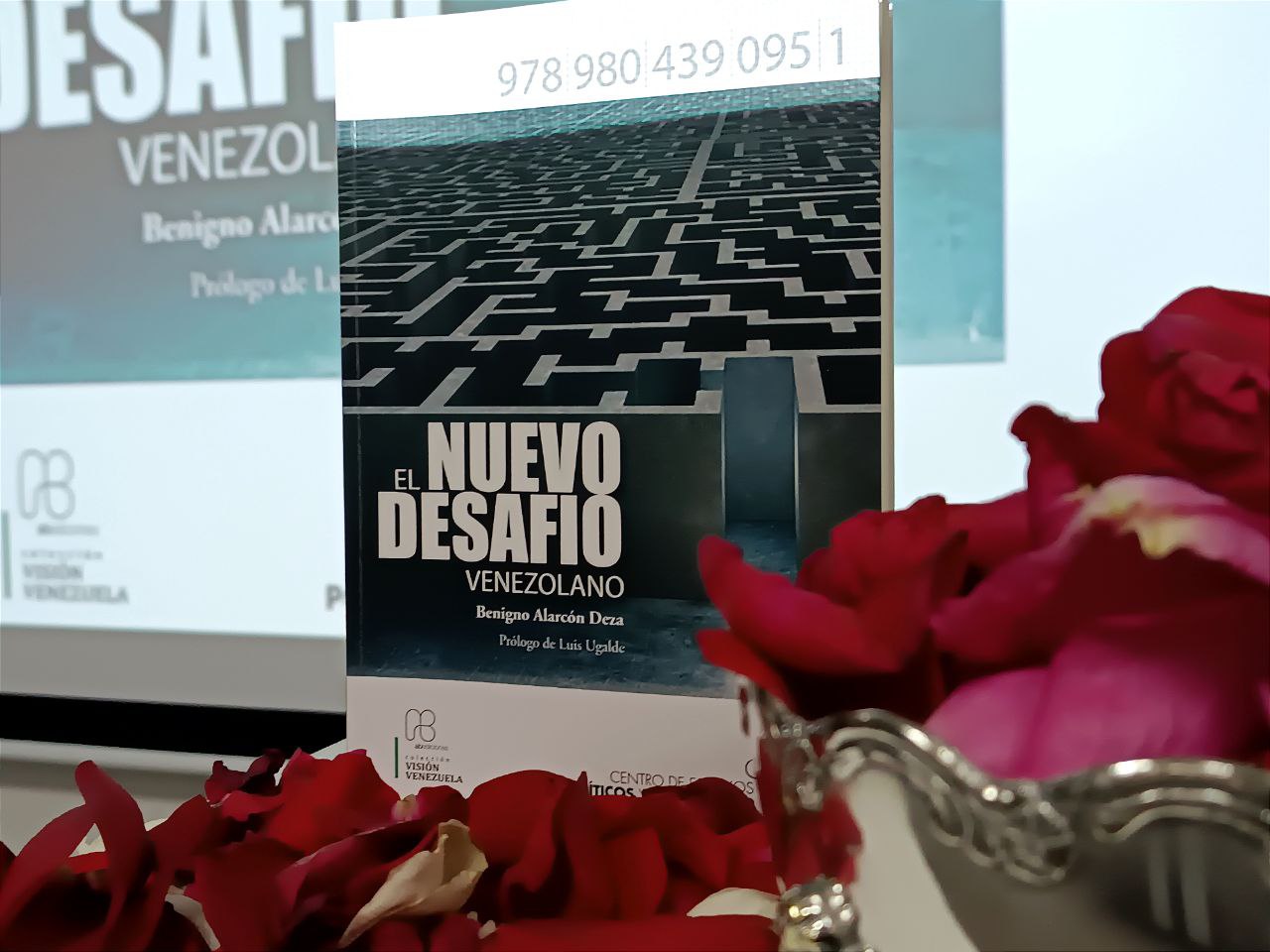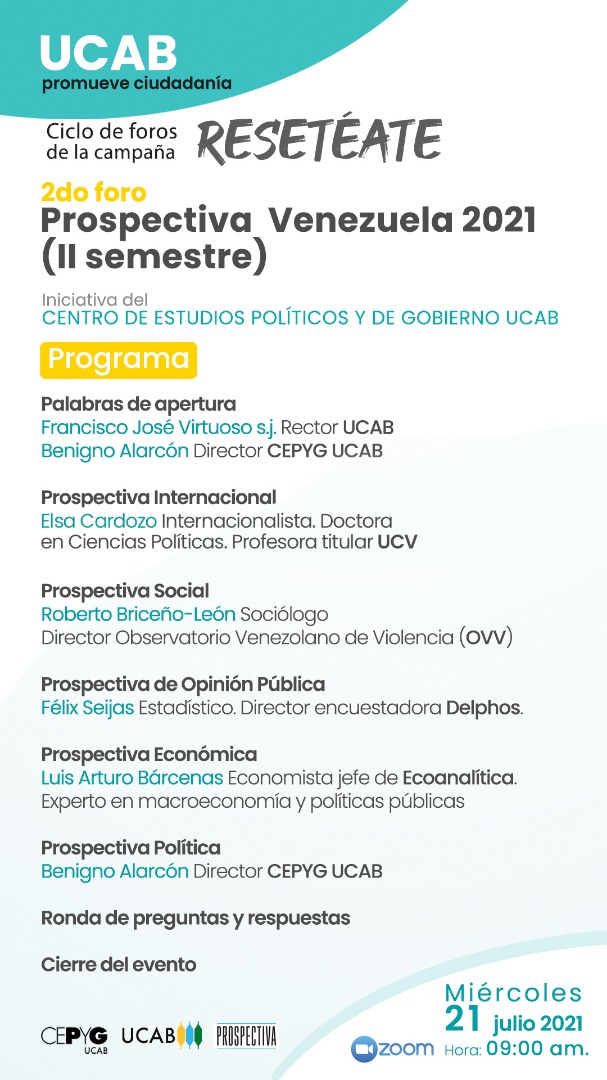Elsa Cardozo
Entre febrero y marzo ha habido palabras e iniciativas que asoman el reacercamiento político entre Europa y Estados Unidos, también las que reafirman la aproximación entre China y Rusia. Lo más visible es la tensión entre los dos impulsos estratégicos, pero los alcances de esas tensiones y lo propio de cada impulso deberían recibir más atención. Todo ello conviene considerarlo desde Venezuela visto que la solución de su crisis no es ajena a las posibilidades y los riesgos de los movimientos en el orden internacional.
En lo más reciente por el lado de Europa, a la visita del Alto Representante a Moscú y su encuentro con el canciller Sergei Lavrov -o más bien desencuentro, acompañado por la expulsión de tres diplomáticos europeos- le siguió la imposición de sanciones por el intento de envenenamiento y el proceso judicial contra Alexei Navalny. El apoyo europeo a su liberación, de momento un tema tan crítico como el de las sanciones por la anexión de Crimea y Sebastopol, fue rechazado por Rusia de modo que no quedaran dudas sobre la interpretación autoritaria del principio de no intervención. Paralelamente, Estados Unidos impuso sanciones por la misma razón. Un par de semanas después se hizo público desde Washington un informe de agencias de inteligencia sobre las iniciativas de interferencia rusa e iraní en las elecciones de noviembre. Sobre sus hallazgos, en una entrevista televisada, el presidente Joe Biden se expresó sobre el presidente ruso de modo que -incluso como reacción impensada ante una pregunta directa- evidenció la intención de marcar distancia con su predecesor en el cargo, pero también la de recordarle al presidente ruso los temas conversados telefónicamente en enero y advertirle sobre consecuencias inminentes de la interferencia. La respuesta rusa comenzó por la del propio Putin, en elaborada ofensiva y evocando los asuntos de interés común. Le siguieron de muchas otras declaraciones de funcionarios de su gobierno y el llamado a consultas del embajador en Washington. El freno de las interferencias rusas, el peso de esos otros asuntos de interés común y los apoyos internos a la gestión de Biden, irán definiendo por el lado de Estados unidos el reajuste de las relaciones.
El desafío de China es de escala mayor. Desde Europa se mantiene la orientación hacia ese país como “socio, competidor y rival sistémico”. En tiempos recientes las tres dimensiones se han reflejado en la firma del Acuerdo Integral de Inversiones largamente negociado y en la preocupación por la competencia en lo económico con una potencia en disposición creciente de ejercer presión y erosionar reglas. En tercer lugar, no menos importante, se encuentra la tensión política ante un sistema al que la apertura económica no trajo liberalización política; en cambio, lo ayudó a consolidar su poder y a proyectarlo internacionalmente cada vez más abierta y desafiantemente. La agenda para la concertación -hecha explícita en la sucesión de cumbres UE-China– incluye temas similares a los que interesan al actual gobierno de Estados Unidos: cambio climático, proliferación armamentista, ciberseguridad y tecnologías de comunicación. Por otra parte, las coincidencias trasatlánticas se aproximan también en las denuncias e iniciativas en materia de derechos humanos y de respeto a normas internacionales, como lo han expresado recientemente las declaraciones sobre las violaciones del acuerdo de transferencia de Hong Kong y de los derechos humanos de quienes protestan por ello, al igual que sobre la situación violatoria de derechos de la etnia uigur y otras minorías en la provincia de Xinjiang. La casi simultaneidad de las sanciones estadounidenses a 24 funcionarios chinos por el primer caso -en el que ya había impuesto sanciones a finales del año pasado- y las decididas por la Unión Europea sobre 11 funcionarios por el segundo, confirman la voluntad de actuar conjuntamente, desde criterios similares.
Las intervenciones públicas durante el primer encuentro personal entre los más altos funcionarios de EE.UU. y China en política exterior -en Anchorage, entre el Secretario de Estado Antony Blinken y Yang Jiechi, el director de la oficina de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino- confirmaron lo previsiblemente áspero del encuentro. El secretario Blinken se refirió a Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, ciberataques contra Estados Unidos y coerción contra aliados del Indo-Pacífico con los que fueron programados encuentros -personalmente con Blinken y virtualmente con Biden- antes de la cita en Alaska.
Para la Unión Europea y Estados Unidos, no obstante diferencias que son institucionales, políticas y de historia reciente, es importante el cuido de los acuerdos, la representatividad y los apoyos internos; también lo es eso que desde Europa se ha venido definiendo como “autonomía estratégica” y disposición a utilizar “el lenguaje del poder”. Sobre ese piso de sustentación, van dando algunas muestras de coordinación ante dos actores en demostrada disposición de debilitar un ya frágil orden liberal internacional.
Ese desafío a principios y reglas no niega la necesidad de concertación en temas en los que es inevitable, necesario o deseable. Pero hay problemas de fondo en los que se manifiestan incompatibilidades esenciales. No es esto comparable con los tiempos de la Guerra Fría, pero los riesgos para los derechos humanos y las libertades, la prosperidad y la seguridad no son menores que los de entonces. Su entorno actual es el de una regresión democrática global, que suma tres lustros, agravada por efectos de la pandemia y lo que en su contexto se ha agudizado y profundizado en recesión económica, medidas restrictivas de emergencia, inconformidad social y también -en los casos de China, Rusia- por el aprovechamiento geopolítico del momento. Ese aprovechamiento, en incontables asuntos y ámbitos, no sólo se ha valido de medios convencionales -diplomáticos, económicos y de proyección de fuerza- sino de uso intensivo de recursos tecnológicos de control y manipulación de información, interferencia, presión y espionaje.
Por supuesto que hay diferencias importantes en propósitos, recursos y estrategias. Para Rusia se trata de recuperar reconocimiento como potencia, con limitados recursos y concentrados en estrategias de alianzas, de interferencias para debilitar a sus rivales y de instrumentalización de espacios institucionales internacionales para lo uno y lo otro. En cuanto a China, se trata de su despliegue como gran potencia, ya sin disimulo, con mayores recursos y un amplio repertorio de persuasión, penetración y presión a través de vínculos bilaterales, regionales y multilaterales.
El acercamiento de ambos poderes, en medio de su larga historia de conflictos y sus muchas razones para la desconfianza mutua, ha sido reafirmado con creciente frecuencia desde el ascenso de Xi Jinping al poder y en medio de la intervención rusa en Ucrania. Una y otra vez han defendido su concepción del multilateralismo: centrada en el poder de veto en el Consejo de Seguridad y confiada en la mayoría que van siendo los regímenes autoritarios e híbridos en el mundo. La primacía absoluta del principio de no intervención solo encuentra límites en los derechos que sus gobiernos se atribuyen para extender su alcance territorial o penetración en razón de sus intereses estratégicos y alegadas zonas de influencia natural. Así lo recoge una larga secuencia de declaraciones conjuntas, la más reciente de septiembre pasado, así como las aún más recientes declaraciones sobre su intenciones e iniciativas de coordinación de políticas, particularmente ante Estados Unidos.
El orden internacional tan gruesamente descrito está tensándose entre impulsos iliberales y un reimpulso liberal que apenas se asoma y cuyo reto mayor es construir una coalición lo más amplia posible de democracias y demócratas, comenzando por Europa y Estados Unidos. Más allá de esto, ya tan dicho y tan obvio, es también cierto que en la ruta para defender, renovar y fortalecer los principios, compromisos, instituciones y procederes liberales, son necesarios acuerdos sobre asuntos que en lo inmediato requieren concertación de políticas. Por lo pronto lo que estamos viendo es la reafirmación de principios y posiciones por Estados Unidos y Europa frente a una fuerte ofensiva autoritaria.
En medio de esas dos rutas que conjugan principios y realismo conviene reexaminar el lugar de la crisis venezolana y el de sus diferentes dimensiones en la agenda internacional. No basta evaluar y actuar sobre la incidencia de los apoyos, aprendizajes y forjamientos autoritarios de la institucionalidad internacional. Se trata también de precisar una estrategia nacional de democratización sustentada en principios liberales que, considerando todas las dimensiones de la crisis venezolana y sin poner a competir lo humanitario y lo político, permita fortalecer las iniciativas y las capacidades propias ante una dimensión que les es tan importante como incontrolable.
Categorías:Opinión y análisis