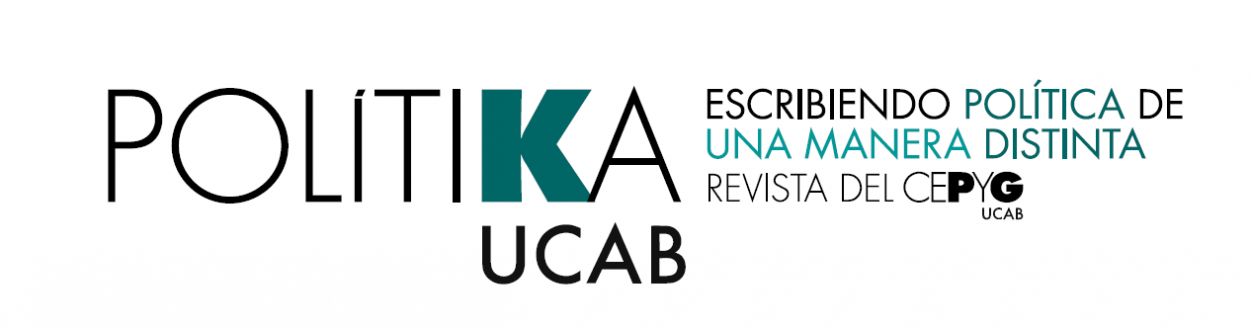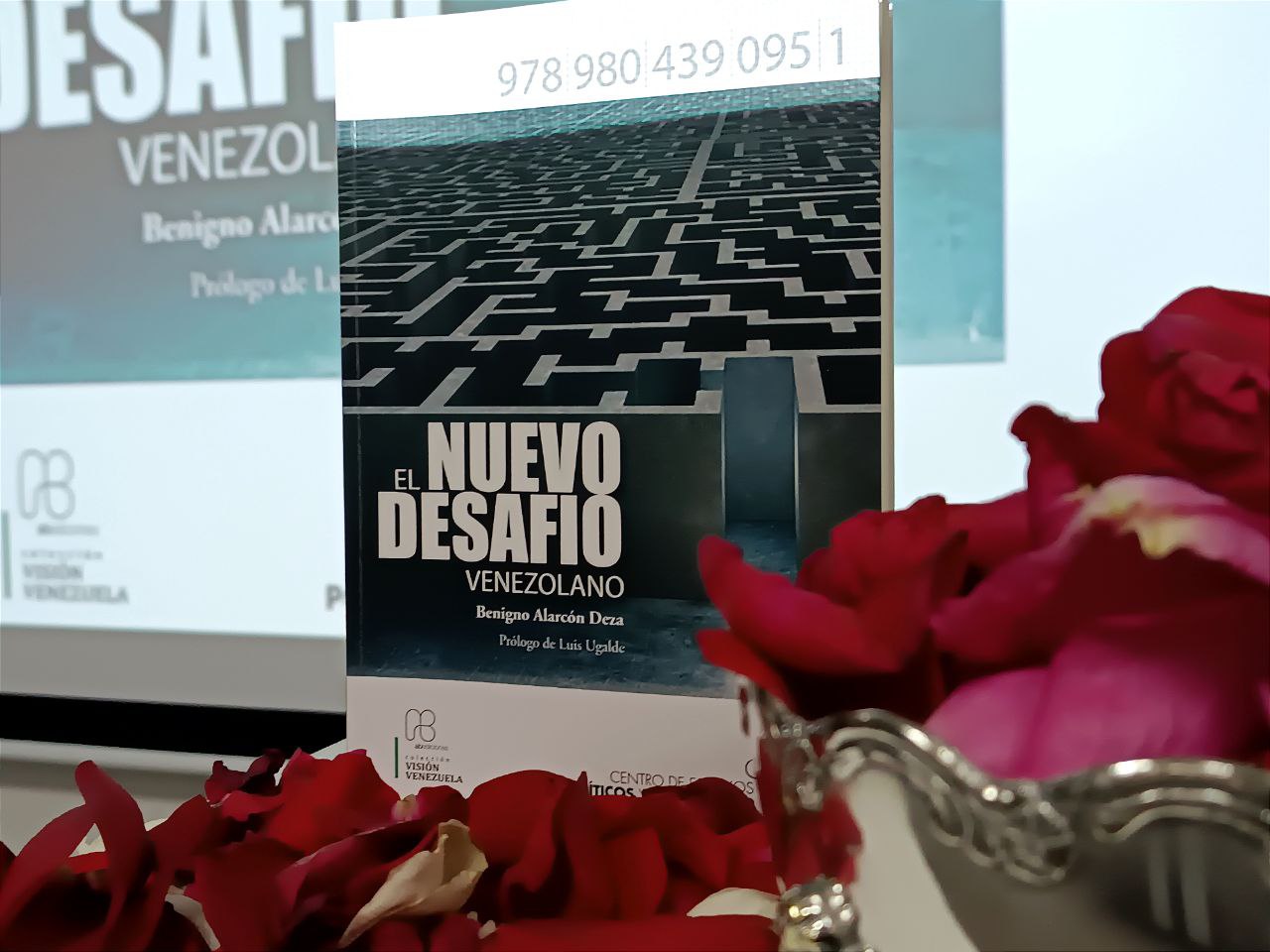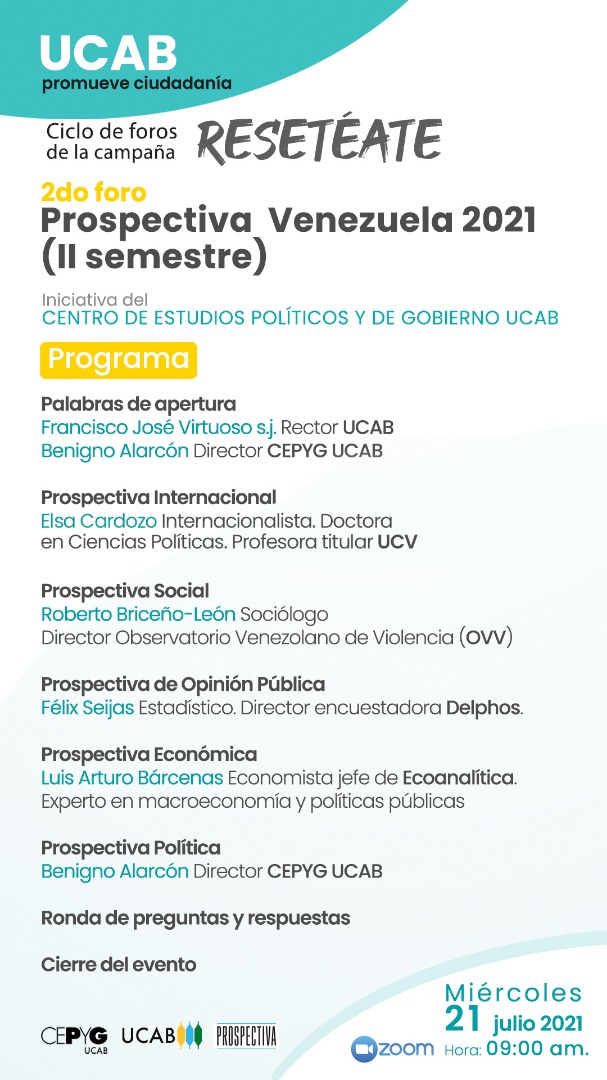Andrés Cañizález
@infocracia
En octubre de 1998 las cartas ya estaban echadas. Al menos ese el aire que se respiraba en Venezuela. Parecía inevitable el triunfo electoral de Hugo Chávez, la candidatura de Irene Sáez se había desinflado tras recibir el respaldo de Copei y aún, en aquellos días, el veterano Luis Alfaro Ucero se empeñaba en ser el candidato presidencial de Acción Democrática. La vieja clase política no había entendido el deseo de cambio entre los venezolanos.
Venezuela se encaminaba, a ciegas, a un cambio político e institucional de envergadura. Decimos a ciegas porque si bien, Chávez en campaña ya había dejado claro que pondría patas arriba al sistema democrático de 1958, ni él ni sus colaboradores cercanos tenían la capacidad de explicar cuáles serían las decisiones de gobierno de la “Revolución Bolivariana” una vez que llegara al poder.
En los meses previos a las elecciones presidenciales de aquel año, celebradas el 6 de diciembre, se hicieron una serie de maniobras electorales con las que se buscaba cerrarle el paso al candidato outsider Hugo Chávez. Finalmente se impuso el deseo de cambio que prevalecía entre los venezolanos: el modelo político implantado en 1958 estaba agotado, el bipartidismo rechazado por la población y la situación económica no favorecía a los más pobres.
Como lo indicaba un editorial de la revista SIC (Centro Gumilla) de aquel octubre de 1998, había deseos de cambio entre los venezolanos, pero se trataba de una apuesta que no tenía sustento en un proyecto coherente y se basaba principalmente en una figura mesiánica.
Aquellos deseos de cambio entre los venezolanos no era cosa nueva. El estado de la opinión pública le pasaba factura a una crisis que se había iniciado la década anterior. Lo que empezó siendo una coyuntura económica al iniciarse los años 1980, había mutado en una severa crisis de legitimidad, de gobernabilidad.
Los venezolanos, al favorecer a Chávez, apuntalaban a un cambio radical en el funcionamiento de la sociedad, de la economía y de las relaciones políticas.
Tal como sostenían Luis Lander y Margarita López Maya, en 1999, Chávez terminó siendo el producto de una crisis sistémica, que había tenido como respuesta, por parte de los partidos tradicionales, la “neutralización de casi todas las iniciativas de cambio político que venían siendo propugnadas por actores emergentes y la ciudadanía en general desde los años 1980”.
La revista SIC, como muchos actores sociales y políticos de entonces, mantenía la esperanza de que una vez en el poder, el chavismo construiría para Venezuela un nuevo pacto político y social. Visto en retrospectiva era, obviamente un error, Chávez tempranamente no comunicaba su interés en construir tal pacto y, muy por el contrario, se manifestaba en contra de cualquier tipo de acercamiento a otros que no le rindieran admiración y pleitesía.
El mesianismo no fue consecuencia, sino origen en un nuevo modelo. Con líderes que se sienten predestinados difícilmente se puede alcanzar un acuerdo que incluya puntos de vista diferentes al suyo. Siendo periodista, en abril de 1998, cuando aún Chávez no estaba al frente de las encuestas electorales, estuve todo un día con él de cara a escribir un texto que me había encargado una publicación de Perú. De aquel encuentro extenso, ya que debía describir cómo era un día en la vida de Chávez, me quedó la impresión de que el comandante se creía un enviado de Dios.
El jesuíta y doctor en Ciencia Política Arturo Sosa, en octubre de 1998, trazaba una hoja de ruta en un artículo que tituló “Transición y constituyente”. Allí, por un lado, reconocía el aire de cambio que se respiraba en el país, pero al mismo tiempo advertía sobre la necesidad de encausarle.
“Esta nueva fase de nuestra historia política, comienza por el proceso de establecer las condiciones básicas de la convivencia en la sociedad venezolana. Sobre ella se fundamenta la estabilidad política dentro de la cual se genera el desarrollo social sustentable del país y la gobernabilidad para poder ir tomando las decisiones que lo hagan realmente posible en el corto y mediano plazo”, esto era lo que sostenía Sosa, meses antes de que Chávez llegara al poder.
La dirección que le dio luego Hugo Chávez a este deseo de cambio, desde el poder, apuntó en un sentido contrario. En verdad, podría decirse que terminó dinamitando las ya menguadas condiciones básicas de convivencia, con una dinámica de polarización y confrontación que a su vez pareció rendirle frutos en términos electorales.
Según Sosa, el país vivía un momento singular de su historia democrática, lo cual representaba un desafío para el liderazgo político que emergía gracias a ese deseo de cambio que se respiraba en ese 1998.
“Se trata de convertir el deseo de cambio, que caracteriza hoy las reacciones de la mayor parte de la población, en fuerza transformadora de las actitudes personales, las relaciones primarias, la conciencia política y las instituciones a través de las cuales se regula la vida común”, sostenía Sosa, para quien el proceso constituyente podría ser la hoja de ruta para esto que él planteaba.
Sosa, como buena parte de la reflexión generada desde el Centro Gumilla en los años 1980 y 1990, había sido crítico del proceso de erosión que vivió el sistema democrático, y en diversas ocasiones se interpeló desde esta fundación al liderazgo bipartidista que condujo al país en el periodo 1958-1998.
De forma explícita, como un bien que debía conservarse y profundizarse, Sosa planteaba la necesidad de reconocer los efectos positivos que había dejado el tránsito de un gobierno centralizado-presidencialista a uno descentralizado regional (estados) y local (municipios), producto del proceso de reformas que se iniciaron en la segunda mitad de la década de los años 1980.
Tal como la ha sintetizado Carlos García Soto, aquel proceso constituyente de 1999, una vez que Chávez asumió el poder, no sólo se hizo al margen de la Constitución que estaba vigente (la de 1961) sino que se caminó en sentido contrario a lo que advertía Sosa.
“No sólo redactó una Constitución centralista, militarista y estatista, sino que concentró en sí todos los poderes del Estado”, sostiene García Soto. Y en términos prácticos, la Revolución Bolivariana, que en 1998 encarnaba el deseo de cambio entre los venezolanos, terminó produciendo un modelo estatista y una recentralización que caracteriza la vida institucional en Venezuela, en los años del chavismo.
Fuentes:
García Soto, Carlos (2018) “Venezuela, 1998-2018: algunas preguntas fundamentales”. En: Prodavinci, texto en línea: https://prodavinci.com/venezuela-1998-2018-algunas-preguntas-fundamentales/
Lander, Luis y López Maya, Margarita (1999) “Venezuela. La victoria de Chávez. El Polo Patriótico en las elecciones de 1998”. En: Nueva Sociedad. N° 160. pp. 4-19. Caracas: Fundación Friedrich Ebert.
Sosa, Arturo (1998) “Transición y Constituyente: después de las elecciones”. En: SIC. Vol. 61. N° 608. pp. 350-353. Caracas: Fundación Centro Gumilla.
Categorías:Opinión y análisis